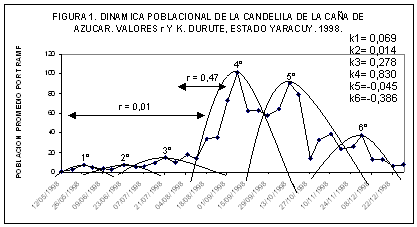|
Caña de Azúcar 20(2):17-46. 2002 NOTA CIENTÍFICA LA UTILIZACIÓN DE UMBRALES PARA EL MANEJO DE “LA CANDELILLA DE LA CAÑA DE AZÚCAR” Aeneolamia varia (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) EN VENEZUELA
INIA
Yaracuy, Apartado 110, San Felipe, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RESUMEN La candelilla (Aeneolamia varia) es un insecto plaga asociado a las gramíneas, con preferencia, en Venezuela, por la caña de azúcar y con efecto económico en las principales regiones cultivadas. El daño, secado extremo o quemado, al tejido foliar es consecuencia de la alimentación de los adultos en época lluviosa, con 4 a 6 generaciones/año. Se han utilizado históricamente, durante el monitoreo sistemático de sus poblaciones, “valores críticos” como orientación para tratamientos. Hasta los años 80 la evaluación era semanal y visual (5 puntos/tablón de cultivo, ninfas/2 cepas, adultos/40 tallos). Predominaba como alternativa, la utilización de agrotóxicos. Con la introducción de la metodología de evaluación con las trampas adhesivas amarillas, se incorporó el control biológico con Metarhizium anisopliae (años 90), lo cual condujo a ajustes en los “niveles críticos”. A finales del 90 y comienzos de 2000 se evalúa, adicionalmente, los huevos (tablones piloto = 200.000 huevos/ha), con la bolsa amarilla 2/ha) para el monitoreo de adultos, se retoma el control químico en ninfas (0.5 ninfas/planta). El Central Portuguesa (2001-2002) invirtió 1,2 millardos de bolívares en 18.000 ha cosechadas. El planteamiento de los programas de vigilancia y pronóstico consideran la determinación de los umbrales fisiológicos de daño (UF). Se incorporan el planteamiento de Norton sobre umbral económico de daño (UDE) y el retorno neto (RN), el cual operacionaliza la toma de decisión para la utilización de alternativas, bajo un sistema de manejo integrado de cultivo (MIC). THE USE OF THRESHOLDS TO THE MANAGEMENT OF SUGARCANE FROGHOPPER Aeneolamia varia (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) IN VENEZUELA SUMMARY Sugarcane froghopper (Aeneolamia varia) is an insect associated to grasses and highly attracted to the sugarcane crop economically affecting the main cultivated areas. The foliage damage, extreme dried or burnt, are consequence of the adult's feeding, through 4-6 generations per year (rainy season). Historically, “critical values” of the population obtained after a systematic monitoring have been used as a guide to establish experimental treatments. Until the 80´s, visual evaluation was done weekly (five cultivation points per lot, nymphs in two stumps, number of adults in 40 stems). Also, the use of agrotoxics was the predominant choice. Once yellow adhesive traps are introduced as an evaluation method, Metarhizium anisopliae, a biological control method, is incorporated (in the 90´s), which allowed to adjust the "critical value". At the end of the 90´s and beginnings of the year 2000, sugar cane froghopper eggs (pilot lot = 200.000 eggs by ha) + "yellow bag" for monitoring adult (2 per ha) + nymph chemical control (0.5 nymphs by plant). Portuguesa sugarcane factory (2001-2002) invested Bolivars 1,2 billion in 18.000 ha already harvested. The principle of the surveillance and forecast programs is to considerate the physiologic thresholds of damage, UF. Norton´s approach about economic threshold of damage UDE, is incorporated, as well as, the net return, RN, which allowed to take decision about using Integrated Crop Management, ICM. INTRODUCCIÓN La candelilla Aeneolamia varia fue detectada en Venezuela en 1931 por Myers (Ferrer y Torres, 1984). Paralelo a lo que ha sido el desarrollo de la cañicultura nacional, se ha incorporado a las principales regiones originalmente cultivadas de pastos, donde tradicionalmente se ubicaba. En general, este insecto está localizado en las áreas cañeras de la Región Centro Occidental, existiendo zonas como El Tocuyo y Carora donde no es problema. Así mismo, existen áreas como Cumanacoa y Cariaco donde A. varia comparte su hábitat con Delassor tristis (Guagliumi, 1954), sin causar pérdidas económicas. Esta última especie desarrolla sus ninfas en la parte aérea del cultivo, lo que sugiere aplicar un manejo diferente. En algunas áreas cañeras al sur del Lago de Maracaibo cercanas a Agua Viva, el insecto se localiza sobre el cultivo durante toda su fase de desarrollo sin constituirse en plaga (Linares, 1985); no obstante, el mayor efecto económico se ubica en Portuguesa. A. varia en su estado de huevo tiene la capacidad de entrar en un período de reposo o diapausa, lo que podría ser considerada una diapausa “estival”, puesto que se pone de manifiesto durante el período seco del año. Vreudenhil (1984) determinó que la duración de esta diapausa tiene relación con la época del año en que el huevo es colocado. Este autor clasificó los huevos en tres grupos: huevos sin diapausa o diapausa corta (eclosionan en menos de 30 días), huevos de diapausa mediana (eclosionan entre 30 y 90 días) y huevos con diapausa larga (eclosionan después de los 90 días). Con base en esta clasificación, observó que los huevos puestos a fin de año (agosto-noviembre) entraban en diapausa larga, los colocados a principio de año (diciembre-enero) entraban en diapausa mediana y los puestos a mediados de año (mayo-junio) no entraban en diapausa. De esta manera, es observable que esta característica hace coincidir las mayores poblaciones durante el período lluvioso y que la misma a su vez es responsable de una eclosión continua de huevos durante todo el año (poblaciones mezcladas). Los huevos son colocados en el suelo o encajados (endofíticamente) en material vegetal muerta y húmeda. Por ello, una de las medidas de control preventivo incluye el volteo de la capa superficial para enterrar los huevos y disminuir la capacidad de sobrevivencia de las ninfas recién emergidas y el quemado del tamo o resto de cosecha que contiene huevos encajados (Linares, 1987). El Central Portuguesa la denomina rastra fitosanitaria o rastra sin graduación (Arias, 2003). En condiciones de umbráculo, se ha observado una duración para esta fase entre 14 y 22 días. El factor humedad del suelo permite que se manifieste la finalización del periodo de diapausa. Por ello, aproximadamente dos semanas después de caída la primera lluvia, se observan las primeras ninfas, lo que a su vez señala el inicio de la evaluación poblacional correspondiente a la segunda fase de desarrollo del insecto el cual es denominado brote invernal (Linares, 1982). Las ninfas recién emergidas tienen alta capacidad de movilización en busca del tejido radicular donde inicia su período de alimentación. Tienen un rango amplio de gramíneas hospederas alternantes (Linares, 1985) e incluso algunas cyperaceas como Cyperus rotundus. Dentro de un manejo integrado de plagas (MIP), el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar va dirigido precisamente a disminuir la capacidad de supervivencia de las ninfas. No se ha observado población alguna del insecto en esta fase, que haya producido algún efecto detrimental en el cultivo. La duración de esta fase en condiciones de umbráculo es de 21 a 32 días (Linares, 1982). Este período representa, el tiempo disponible para implementar la medida de control. Tal medida, en esta fase, se considera ideal, puesto que no se daría oportunidad de emergencia de adultos que no sólo son los responsables de los daños, si no de garantizar la reproducción de la especie (Linares, 1987). Los adultos conservan el hábito alimenticio por succión de savia, pero la realizan sobre el tejido foliar, dejando subsecuentemente toxinas en la herida que causan. Finalmente, aparece un necrosamiento a manera de secado con un efecto similar al producido por un herbicida. Este daño realmente es dependiente del tamaño de la población de adultos presentes, es irreversible y acumulativo, en la medida en que se van produciendo nuevos brotes o generaciones sobre el cultivo. Esta fase de adulto tiene una duración entre 12 y 17 días. Se observa incremento de su actividad en las horas más calientes del día, por lo que se recomienda hacer los muestreos poblacionales en horas tempranas de la mañana (Guagliumi, 1855 y 1962), cuando éstos son localizados mayormente en la parte basal envolvente del haz de la lámina foliar (Linares, 1987). El adulto tiene, al igual que las ninfas, un rango de hospederas graminiformes amplio, pero en este caso la especie tiene preferencia por la caña de azúcar (Linares, 1985), que pone de manifiesto en virtud de su capacidad de vuelo. Esto induce nuevamente al control de malezas como medida agronómica permanente, que al mismo tiempo tendría influencia en las condiciones microclimáticas que provocan una alta humedad, como ya se mencionó, influye en la eclosión de huevos y sobrevivencia de las ninfas. Ferrer y Torres (1984) señalan que en una fluctuación teórica de las poblaciones de candelilla, en la realidad, lo que se observa son generaciones mezcladas o superposición de generaciones producto de la eclosión continua de huevos con diferente grado de diapausa, que a su vez son provenientes de adultos sometidos a diferentes condiciones ambientales y alimentados con tejido vegetal con diferente grado de desarrollo fisiológico (Torres y García, 1984). El Central Portuguesa invirtió en el manejo de la candelilla de la caña de azúcar, en la zafra 2001-2002, 1,2 millardos de bolívares en 18.000 ha cosechadas a un costo por hectárea de 185.122,00 bolívares (Arias, 2002). Lo anterior permite visualizar por qué el uso de los productos químicos para el control ha llevado la realización de numerosas aplicaciones, observándose en forma generalizada brotes cada vez más dañinos. La puesta en practica de un MIP persigue no permitir la manifestación de los daños o quemado del follaje, ya que los mismos son responsables de pérdidas económicas. En cuanto a los bioreguladores (Linares, 1982), se demostró en un diagnóstico de los enemigos naturales presentes en la región Centro Occidental de Venezuela, que Metarrhizium anisoplie como hongo entomopatógeno, tiene un amplio rango de distribución. Con este hongo se ha desarrollado en Venezuela gran parte de la investigación preliminar. Esta incluyó la importación experimental de los productos MetabiolR y ConbioR de Brasil el cual fue probado en el campo con resultados variables y con tesistas del postgrado de Fitopatología de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), que incluyeron el perfeccionamiento de cría masiva, pruebas de patogeneidad o virulencia de campo y laboratorio, la determinación de razas fisiológicas y la compatibilidad con insecticidas (Zambrano et al, 1989; Zambrano et al, 1990; Molina et al, 1991). Posterior a esto se han organizado laboratorios como Probioagro, que por más de 15 años han cubierto la demanda nacional del referido controlador biológico (Probioagro, 1993). Salpingogaster nigra (Diptera: Syrphidae), que se alimenta en su fase de larva como depredador de ninfas de candelilla, es un insecto bien distribuido y aunque tiene una alta capacidad de depredación, sus poblaciones son reguladas por un complejo de enemigos naturales que lo hacen ineficiente como controlador de ninfas de candelilla (Linares, 1987). Hexamermis doctylocercus sp.n. (Mermithidae: Nematoda) (Poinar y Linares, 1985), como parásito de ninfas de candelilla, tiene una distribución más localizada y se observaron niveles de parasitismo hasta de 23%. Todos los aspectos señalados, aunados a las diferentes condiciones climáticas de cada región, hacen que los programas de evaluación y control sean diferentes para cada zona. Así, en el área de influencia de la Azucarera Río Turbio los primeros brotes han ocurrido desde marzo, mientras que en Portuguesa ocurren normalmente desde abril y en forma más definida, lo que permite un sistema de control más preciso y coordinado. MUESTREO POBLACIONAL Este insecto ofrece la posibilidad de muestrear sus tres fases de desarrollo. Bianco et al (1984) señalan una metodología para el muestreo de huevos diapáusicos basada en la colecta de muestras de tierra y tamizado hasta un tamaño correlativo con el de los huevos y colecta final suspendiéndolos en una solución saturada de cloruro de sodio. Dicha metodología es útil en el diagnóstico preliminar de la plaga y en la evaluación del parasitismo en esta fase, tal como lo señala Arias (2003). La fase de ninfa y adulto ha estado normalmente incorporada a los programas de evaluación. Ferrer y Torres (1984) resumen los métodos utilizados en Venezuela que plantean en forma común la evaluación de cinco puntos en cada tablón tomados en forma diagonal. El método que tubo mayor vigencia fue el propuesto por Ferrer en 1973 que había implementado la Caroní Research Station de Trinidad, mediante el cual se muestreaban 200 tallos para la determinación de la población de adultos. Evans (1974) propuso el muestreo secuencial como herramienta que facilitaría no sólo la toma de decisión a la hora de controlar si no que reduciría sustancialmente el número de muestras a tomar en cada evaluación. En Portuguesa, estos muestreos se inician en el mes de abril, habiéndose realizado un monitoreo previo de huevos cuyos valores que excedan los 200.000/ha confirma la selección de los tablones piloto. Otro criterio es el de los sembrados con variedades susceptibles como C 32-3268 y MY 55-14 (Arias, 2003). Los muestreos de candelilla en Venezuela son de tres tipos:
Los dos primeros se realizan para determinar la fluctuación poblacional y el último, en para estudios de resistencia varietal y en cañas comerciales, con el fin de estimar disminuciones en los rendimientos (Linares, 1984). Para estimar la fluctuación poblacional se plantea la realización de tres pasos preliminares:
El central Portuguesa realiza anualmente un estimado poblacional en la fase de huevo de la candelilla, posterior a la zafra, en cada unidad de producción para confirmar los tablones que serán pilotos para el monitoreo de ninfas y adultos durante la época lluviosa del año, seleccionando aquellos cuyos valores poblacionales estén por encima de 200.000 huevos/ha (Arias, 2003). MÉTODO VISUAL Se plantea la evaluación semanal de los tablones pilotos mediante el contaje de cinco puntos (cada uno cerca de la esquina y el centro del tablón); contando en cada punto el número de adultos presentes en 40 tallos y el número de ninfas en dos cepas del cultivo. Si los tablones exceden a las tres hectáreas, se adiciona un punto más por cada hectárea. Los contajes se realizan hasta las 10:30 a.m. aproximadamente. Se toma la información en una planilla semanal o por fecha de evaluación que permite graficar la fluctuación poblacional. Este tipo de muestreo se mantiene en algunas unidades de producción. MÉTODO DE LA TRAMPA ADHESIVA AMARILLA Este método plantea la sustitución del contaje directo de los adultos, por su captura de adultos en una lámina amarilla impregnada con un adherente inerte como sustancia pegante (actualmente pega para ratón diluida en gasolina), ubicadas igualmente en cinco puntos dentro del tablón piloto (Salazar et al, 1983). Este método fue desarrollado mediante un estudio de correlación con el método visual y se le asignan ventajas como la de lograr una información más objetiva, se puede evaluar a cualquier hora del día y de fácil manipulación. El contaje de ninfas y los registros poblacionales se hacen de la misma manera que el método visual. En los últimos años ha cobrado vigencia, sobre todo en Portuguesa, el uso de la bolsa amarilla (60 x 60 cm), utilizándose tanto para control etológico como para el monitoreo (Arias, 2003). Los valores críticos para el método visual, producto de la experiencia práctica para el año de 1987 (Linares, 1987), eran como se indica en el cuadro 1.
Si se utilizaba el método de la trampa adhesiva, se proponía que con una población promedio por trampa y por finca de 15 adultos, las aplicaciones resultan eficientes, no implicando esto que fuera un nivel económico de infestación (Linares, 1985). Arias (2003) maneja en la actualidad un programa que en forma general establece 100 adultos/bolsa o 0,5 adultos /trampa adhesiva amarilla como valores críticos (Linares, 1984). No obstante, el manual de manejo integrado de la candelilla 2003 (PROBIOAGRO, 2003), especifica de acuerdo a la edad del cultivo, el método de monitoreo y la magnitud poblacional del insecto, la alternativa factible de control. (Cuadros 2 y 3). ÍNDICE DE DAÑO FOLIAR En ensayos regionales de variedades El método permite la cuantificación de daño foliar causado por candelilla (severidad) mediante la utilización de una escala gráfica que va de 1 a 5 (Linares, 1984). El mismo consiste en seleccionar dentro de cada tratamiento o variedad experimental diez tallos al azar; a cada tallo se le cortan las hojas número 3, 4, 5 y 6 de arriba hacia abajo, consideradas fotosintéticamente activas según Clements (1980), se cuentan el número de hojas correspondientes a cada grado de daño y con esta información se calcula la intensidad de ataque, utilizando la fórmula modificada de la Sociedad Inglesa de Micología (Agrios, 1997 )
donde, "n" es el número de hojas por cada grado de daño y "v" el grado de daño según la mencionada escala gráfica.
En cañas comerciales El método fue propuesto por Torres y García (1984) y puesto en práctica en su oportunidad, por la Azucarera Río Turbio. Posteriormente fue implementado por el departamento de campo de PROBIOAGRO (1993). En la actualidad es utilizado en el Proyecto FONCIT 2000001486 “Implementación de un sistema piloto de alarma epidemiológica para el manejo integrado de plagas en la caña de azúcar en los valles de los ríos Turbio y Yaracuy”. El mismo consiste en catalogar la magnitud de los daños causados por candelilla en las hojas fotosintéticamente activas, considerando la edad de la caña y el grado de desarrollo agronómico del cultivo. Se utiliza una guía para determinar las hojas fotosintéticamente activas. Esta información es tomada al observar síntomas de daño, al final del período de ataque de la plaga o a la salida de las lluvias. Finalmente, la magnitud de los daños son relacionados con los rendimientos en caña y en azúcar del cultivo, los que a su vez permiten proponer modelos matemáticos para estimar las pérdidas económicas. UMBRALES La ruta actualizada para el establecimiento del MIP, plantea en su comienzo el proceso de muestreo o monitoreo, el cual puede definirse como "la acción para detectar enfermedades o plagas, junto con factores meteorológicos y desarrollo del hospedante, visualmente o a través de aparatos (termohigrógrafo, trampas u otros) y es ejecutada en el contexto de la vigilancia" (Kranz et al, 1994). La toma sistemática y continua de muestras requiere de un proceso de evaluaciones fitosanitarias que, relacionadas con las estimaciones productivas del cultivo, conducen a la definición de umbrales. Si a estos últimos se le incorporan variables de tipo socioeconómico para apoyar la toma de decisiones y asesoría fitosanitaria, se está hablando de un sistema de vigilancia epidemiológica que no es diferente del ya conocido MIP. Sin embargo, para poder trabajar con umbrales y modelos matemáticos predictivos confiables, es necesario manejar bancos de información que si incluyen datos de muestreos periódicos (años) conducirán a recomendaciones acertadas. Por ello, los programas MIP deben ser estables en el tiempo y en el espacio, locales, regionales y si es posible nacionales. Para entrar en los aspectos económicos relacionados con la fitosanidad es necesario definir algunos términos, sólo como propuestas de orden práctico (Kranz et al, 1994):
Todo parece indicar que es necesario reflexionar en el sentido de que no sólo es conveniente incorporar alternativas de control ecológicamente factibles, sino que es apremiante demostrar las bondades económicas de los tratamientos fitosanitarios a los cultivos. Los intentos en este sentido por parte de especialistas e investigadores han sido importantes cuando se han determinado los denominados factores de pérdida, que ciertamente han apoyado algunos análisis económicos sobre la medidas fitosanitarias. Sin embargo, es necesario ir un poco más allá e involucrar a los especialistas de la economía en este tipo de actividad. Por ahora se resaltarán algunos elementos que nos lleven a evaluar, finalmente, el ingreso económico por la utilización de alternativas de control, mejor conocido como el retorno neto, RN (Kranz et al, 1994). Determinación del umbral económico de daño (UDE) Considerando que ya ha sido solventado, mediante el proceso lógico de investigación, todo el referencial tecnológico relativo al plan de muestreo del problema fitosanitario en particular, el paso subsiguiente es determinar el UF. Este se obtiene indirectamente mediante un sencillo análisis de regresión entre un daño fitosanitario (variable independiente "x") y los niveles de efecto sobre el cultivo (variable dependiente "y"). Este análisis conduce a la expresión matemática y = bx + a, donde "b" es el coeficiente de regresión. De aquí lo importante es destacar que el coeficiente de daño "d" del problema fitosanitario es b/100. Finalmente el UF = [a]/b (valor absoluto de "a" entre "b"). Kranz en 1994 propone una modificación a la fórmula de Norton (1976), sobre el Umbral Económico de Daño, así:
Donde:
Así, es obvio que el valor del UDE es definitivamente variable en el tiempo y en el espacio, pues su valor se modifica en la medida que varían los costos relativos a la alternativa de control disponible y/o factible, el precio que se espera para el producto cosechado (asociado a los rendimientos y precios esperados) y a la eficiencia que se le exige al producto utilizado como alternativa de control (p.ej. a los agrotóxicos se les debe exigir una eficiencia por encima de 70%). Para visualizar la bondad de esta propuesta se planteará un ejercicio de orden práctico, considerando el modelo desarrollado en Durute (municipio la Trinidad, estado Yaracuy) en el año de 1998:
Donde:
Entonces:
Con esta población el cultivo de la caña de azúcar empieza a responder fisiológicamente mostrando los síntomas de daño foliar. Dicho de otra manera, por debajo de 444 adultos acumulados/trampa el cultivo no mostró daño foliar. Considerando los factores económicos para el año 2.002 en el estado Portuguesa (Arias, 2002):
Entonces: El UDE = 610,16 adultos acumulados/trampa, que representa la población capaz de inducir daño de naturaleza económica al cultivo. Si se utiliza el modelo de regresión lineal simple correspondiente a Durute en 1999 y las mismas características económicas:
La idea es realizar el tratamiento respectivo al menos dos semanas (umbral de control - UC) antes de que se presente este valor (de acuerdo con la biología del insecto), pues un tratamiento en el UDE ya no tiene sentido desde el punto de vista económico. Por esta razón, la propuesta es llevar un registro sistemático del insecto, calcular sus poblaciones acumuladas sobre la marcha de este monitoreo, y así predecir la población futura del insecto. En este último punto ha cobrado vigencia el cálculo del de la tasa de incremento poblacional “r” y el coeficiente de mortalidad “k”, para cada localidad, variedad cultivada o área de influencia del Central Azucarero. Para el año de 1998 en el área agroecológica de Durute, municipio Independencia, estado Yaracuy, se muestra gráficamente (Figura 1) el comportamiento poblacional de A. varia, indicando sus correspondientes valores r y K. Con ella se determinó que la candelilla manifestó seis picos poblacionales durante estos ocho meses. La tasa diaria de incremento poblacional r, durante las tres primeras generaciones fue de 0,01, incrementándose esta a 0,47 para lo que representó el cuarto pico poblacional. Conocer el valor de esta variable para el insecto en esta localidad, durante 1998, permitió predecir y estimar los valores poblacionales en el año 1999 y/o hacer el ajuste en función de conocer valores más cercanos a la realidad de esta variable para la candelilla.
La fórmula de esta variable es:
Siendo, “t” el tiempo y “v” el valor poblacional correspondiente. De la misma manera se calculó el valor k (estimador del efecto de los factores bióticos y abióticos sobre el comportamiento poblacional del insecto) para cada una de las generaciones. Así, se pudo observar que cuando los mismos son positivos, los factores ambientales favorecen el incremento poblacional, mientras que los negativos indican que los factores ambientales, por el contrario, tienen un efecto detrimental. Para los efectos del proyecto, el valor que toma esta variable permitió predecir (para 1999), el valor del próximo pico poblacional, conocido el valor actual, al aplicar la fórmula correspondiente:
Determinación del Retorno Neto (RN) Aceptando que existen numerosas metodologías, Kranz et al (1994) proponen al igual que en el caso anterior, la fórmula siguiente:
Donde:
Al observar esta fórmula se puede inferir que el fitosanitarista, para argumentar económicamente su trabajo, debe tener un amplio conocimiento del cultivo como tal, pues debe estimar metodológicamente o por experiencia, los rendimientos esperados en el lote de cultivo objeto de trabajo. Debe manejar los aspectos fitosanitarios (capacidad potencial que tiene la plaga de afectar los rendimientos) en función de los referenciales de la zona, producto o no del proceso de investigación, y así sucesivamente todo lo que tiene que ver con precio de la cosecha, costo de las alternativas directas e indirectas de control del problema fitosanitario. Al igual que en el caso anterior, consideremos un caso particular de A. varia, y tomando como referencia los aspectos económicos de la última zafra azucarera de Portuguesa (2002), se obtiene el RN:
En el año de 1998 este valor era inferior en 62,49 %, debido a que los rendimientos promedio en caña eran de 70 t/ha, los rendimientos en azúcar eran de 7 kg por cada 100 kg de caña y el precio del azúcar era de 141,9 Bs/kg, mientras que el costo del control químico y cultural se incrementaron muy poco. Lo anterior indica que considerando elementos tecnológicos y económicos actuales, el MIP tiene mayor peso específico, en el proceso productivo de la caña de azúcar en estado Portuguesa. CONSIDERACIONES FINALES Se ha llegado a la conclusión de que para estructurar y operar un programa de vigilancia epidemiológica para la agricultura, en los diferentes países del mundo, cada uno con un grado de avance asociado a sus características socioeconómicas, han cubierto la etapa más importante que es la definición de sus realidades en cuanto a los problemas fitosanitarios se refiere (Linares et al, 1999). Así, están bien definidos para cada área agroecológica y cultivos, el rango de problemas fitosanitarios potenciales. De estos se conocen metodologías de evaluación, potencialidad de sus daños, umbrales nominales en su mayoría (producto de la experiencia), rango de enemigos naturales y su efectividad, entre otros. Esta información reposa en documentos, en el conocimiento y sabiduría de los agricultores, en conocimiento y experiencia de agrotécnicos, investigadores y educadores. Si esto existe, la primera barrera a romper es gerenciar con la organización de agricultores, entomólogos, fitopatólogos, malezólogos, acarólogos, para que la protección vegetal no siga siendo manejada como parcela independiente o por disciplina, como técnicamente se le ha venido catalogando (ej. los países realizan congresos nacionales de Entomología y pocos congresos nacionales de Protección Vegetal). El segundo escenario a romper lo representa los agrotécnicos que se especializan en suelos, en variedades, en semillas y otros, desconociendo en la gran mayoría de los casos que la mejor y más efectiva alternativa de control fitosanitario lo representan las medidas agronómicas, que para los fitosanitaristas son las alternativas culturales de control. Lo anterior quiere decir MIP no puede ser visto independiente y aislado del cultivo. Finalmente, dado que la fitosanidad, al igual que el desarrollo agrícola, es una cuestión de estado, los políticos, en el buen sentido de la palabra, ubicados en los organismos oficiales rectores del desarrollo, deben conocer que el manejo agronómico, incluyendo su fitosanidad, obedece a pautas cuya responsabilidad recae en los profesionales del agro como expertos conscientes de la necesidad de incrementar rendimientos en trato armónico con la naturaleza y en los agricultores como portadores de la información fidedigna de su predio y responsables del primer eslabón de la cadena agroalimentaria. Con estas herramientas en la mano se pasa al proceso de diseño de la estructura que con fines didácticos, se aplica en el caso del "minador de las hojas de los cítricos", Phyllocnistis citrella, en el municipio Nirgua, estado Yaracuy, Venezuela. Para el momento de inicio del proyecto (enero, 1998) se disponía de información foránea sobre la bioecología, plan de muestreo, umbrales, alternativas de control y otros e información local sobre la problemática general y fitosanitaria del cultivo. Se establecieron dos fincas piloto representativas de la zona, para un total de 17 estaciones fitosanitarias fijas. Semanalmente se visitaron las estaciones de muestreo, se analizaban las muestras en el laboratorio, se procesaban estadísticamente los datos en la computadora en una hoja de cálculo previamente diseñada, en un espacio físico denominado Unidad Central de Procesamiento de Datos (UCPD), se realizaba una revisión rápida del resto de la información que requería el responsable de esta unidad (banco de información agrotecnológica, banco de datos climatológicos, estadísticas de producción de la zona, bancos de datos fitosanitarios y posibles reglas de pronósticos ya conocidas). El análisis simultáneo de la información que llegaba de campo con la información paralela de apoyo, unido a la destreza profesional del responsable de la UCPD, permitía emitir un veredicto. Si era el caso (señal de alarma) se transcribía un reporte escrito (Informe técnico) que se hacía llegar a cada uno de los citricultores de la zona a través de la radio, la prensa, los extensionistas, y los organismos de planificación y desarrollo agrícola. Si no era necesario, el programa a través de la UCPD continuaba alimentándose con la finalidad de redefinir la metodología de campo, los umbrales y la incorporación de alternativas de control. En este último sentido, el trabajo condujo a la incorporación a este agroecosistema de la avispita Ageniaspis citrícola Logvinovskaya, 1983 (Hymenoptera: Encyrtidae) el 14 de junio de 1998, con lo cual finalizó el problema fitosanitario relevante en las diferentes áreas citrícolas del estado Yaracuy (Linares et al, 2001). Este caso demuestra que un programa MIP bajo el enfoque epidemiológico de la vigilancia y pronóstico conduce a acciones acertadas en función de la protección vegetal. Esta actividad debe ser competencia de los Servicios Estatales de Sanidad Vegetal de cada país. Deben ser locales, regionales y nacionales y deben ser permanentes en el tiempo. A los programas de vigilancia epidemiológica para la agricultura les corresponde definir las líneas de investigación en fitosanidad. Por otro lado, deben manejarse en vínculo directo con los gobiernos locales y regionales y dar posibilidad de incorporación de las redes de estaciones meteorológicas, ya que los problemas fitosanitarios están normalmente asociados a los factores climáticos de cada región. En función de lo anterior, se hace necesario definir algunos conceptos para ubicar la fitosanidad dentro de las competencias oficiales, estatales o gubernamentales (Linares et al, 1999):
La vigilancia y los pronósticos juegan un papel muy importante, porque su aplicación permite a los agricultores, a los técnicos y a las instituciones, captar con adecuada precisión una realidad fitosanitaria y tomar las decisiones acertadas y oportunas para prevenir o para mitigar el efecto dañino de las plagas, en el predio, en la localidad o en el país, dependiendo del ámbito en que les corresponda actuar. REFERENCIAS AGRIOS, G. N. 1988. Plant pathology. 4th ed. Academic Press, San Diego, EEUU. 703 p. ARIAS, M. 2002. Programa MIP en el área de influencia del Central Portuguesa. XIII Reunión Nacional Manejo Integrado de Plagas en la Caña de Azúcar, MIPCA. Chorobobo, estado Lara. 05 al 06 de septiembre. Digitalizado en CD. ARIAS, M. 2003. Manual de operaciones para el manejo integrado de la candelilla. Central Azucarero Portuguesa. 33 p. Mimeografiado. BIANCO R., R.; R. REYNA, R.; MARTÍNEZ, A. 1984. Distribución espacial de Aeneolamia spp (Homoptera: Cercopidade) en zocate pangola (Digitaria decumbens, Sternt) Centro de Entomología Colegio de posgraduados, Chapingo, Mexico: 95-108. CLEMENTS, E. R. 1980. Sucarcane crop logging and control. Principles and practices. University of Hawaii Press. Honolulu. 530 p. EVANS, D.E. 1974. Secuencial sampling of adult of sugarcane (Aeneolamia varia Dist). Trop. Agric. (Trinidad). 51 (1): 57-62. FERRER, F.; SUNIAGA, R.; SALAZAR, J. 1973. Informe anual nº 1 del programa cooperativo de investigación para el control de las plagas de caña de azúcar en la Región Centro Occidental. MAC/CIARCO. Boletín Informativo nº 3. 45 p. (Mimeografiado). FERRER, F.; TORRES, M. 1984. Sinópsis histórica sobre el control de la candelilla (Aeneolamia spp) en Venezuela. Res. II Seminario Problemas de la candelilla y el taladrador en caña de azúcar y pastos. Edicampa, Barquisimeto. UPAVE-DVA: 141.156. GUAGLIUMI, P. 1954. Contribuciones al estudio de la candelilla (Aeneolamia spp y Delasor spp) (Homóptera: Cercopidae) en Venezuela, 1. Historia del insecto en el país. Agronomía Tropical 4 (3): 151-152. GUAGLIUMI, P. 1955. Contribuciones al estudio de la candelilla de las gramíneas en Venezuela II. Los Cercópidos causantes de la candelilla. Aeneolamia (Tomaspis) varia (F) y sus sub-especies. Agronomía Tropical (3): 135-194. GUAGLIUMI, P. 1962. Las plagas de la caña de azúcar en Venezuela. Tomo I y II, Ministerio de Agricultura y Cría. Centro de Investigaciones Agronómicas. Maracay, Venezuela, 850 p. KRANZ, J.; J. THEUNISSEN, S. BECKER-RATERINK. 1994. Vigilancia y pronósticos en la protección vegetal. Offsetdruck Schwarz. Munchen. 281 p. LINARES, B. 1982. Estudio bioecológico y control de la candelilla en la Región Centro Occidental. FONAIAP. Informe final proyectos: 08-3028 y 08-3029 50 p. Mimeografiado. LINARES, B.; G. CONTRERAS. 1984. Evaluación comercial de las trampas adhesivas amarillas para el contaje de la candelilla de la caña de azúcar. Caña de azúcar 2(1):39-51. LINARES, B. 1984. Metodología de evaluación de candelilla y Diatraea en ensayos de variedades de caña de azúcar. Caña de Azúcar 2 (2): 109-113. LINARES, B. 1985. Gramíneas hospederas de Aeneolamia spp (Homoptera: Cercopidae) en la Región Centro Occidental de Venezuela. Caña de Azúcar 3 (1): 34-42. LINARES, B. 1987. Una aproximación al Manejo Integrado de las Plagas de Caña de Azúcar. 1ª. Jornada técnica del Programa PICANTA. Acarigua., 28-29 de Enero. (mimeografiado). LINARES, B.; S. FERNÁNDEZ; W. HIDALGO; M. DELGADO. 1999. Vigilancia y pronósticos en la protección vegetal integrada. Resúmenes XVI Congreso Venezolano de Entomología “Dr. Rodolfo Bastidas” Coro, 1 al 4 de Julio. LINARES, B.; HERNÁNDEZ, J.; MORILLO, J.; HERNÁNDEZ, L. 2001. Introducción de Ageniaspis citrícola Logvinovskaya, 1983 (Hymenoptera: Encyrtidae) para el control del “minador de la hoja de los cítricos” Phillocnistis citrella (Lepidoptera: Phillocnistidae: Phillocnistinae) en el estado Yaracuy, Venezuela. ENTOMOTROPICA 16 (2):143-145. MOLINA, N.; LINARES, F.; ZAMBRANO, C. 1991. Control biológico de Aeneolamia varia (Hom.: Cercopidae) con el Hyphomycete Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. en Venezuela. Recontres Caraibes en Lutte biologique. Guadaloupe, 5-7 de Noviembre. INRA ed. Paris. Les colloques nº 58: 343-350. NORTON, G. A. 1976. Analysis of decision making in crop protection. Agr Ecosystems. 3 pp: 27-44. POINAR, G. O. JR. LINARES B. 1985. Hexamermis dactylocercus sp.n. (Mermithidae: Nematoda), a parasite of Aeneolamia varia (Cercopidae: Homoptera) in Venezuela. Revue de Nématol 8 (2): 109:111. PROBIOAGRO S.A. 1993. Instructivo general 1993 para el manejo de la candelilla de caña de azúcar. 21 p. (mimeografiado). SALAZAR, J.; FERRER, F.; PÉREZ N., G. 1983. Nuevo método para la evaluación de poblaciones de la candelilla de la caña de azúcar, Aeneolamia varia. Caña de azúcar 1 (1): 5-22. TORRES DE, M. Y I. GARCÍA. 1984. Discusión sobre los métodos de evaluación de candelilla. Res. II Seminario Problemas de la candelilla y el taladrador en caña de azúcar y pastos. Edicampa, Barquisimeto. UPAVE-DVA: 157-169. VREUDENHIL, A. 1984. Estudio sobre la diapausa de la candelilla en Yaritagua, Edo. Yaracuy. Res. II Seminario Problemas de la candelilla y el taladrador en caña de azúcar y pastos. Edicampa, Barquisimeto. UPAVE-DVA: 81.89. ZAMBRANO, C.; SEPÚLVEDA M.,; ZAMBRANO, E.; MOLINA, N. 1989. Hongos entomopatógenos de Venezuela: Metarhizium anisopliae (Mettsch.) Sorok. caracterización, formulación, producción y aplicación. III Mesa redonda Latinoamericana de fitosanidad de la caña de azúcar. Barquisimeto, 13 al 17 de noviembre. 32 p. (Mimeografiado). ZAMBRANO, C.; SEPÚLVEDA, M.; ZAMBRANO, E. 1990. Identificación, mantenimiento y producción de Hyphomycetes en Venezuela. Recontres Caraibes en lutte biologique. Guadaloupe, 5-7 de Noviembre. 23 p. (mimeografiado). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||